“La política como industria no solo consume recursos, también nos roba lo más valioso: el futuro que no llega.”
En España, cerca de 400.000 personas viven de la política. El dato, que nos coloca tres veces por encima de Alemania, debería encender todas las alarmas: no porque la democracia no necesite representantes ni gestores públicos, sino porque se ha convertido en una industria que se expande sin medida, ajena a la productividad real y blindada frente a cualquier reconversión, como bien señalaba Mariano Guindal en La Vanguardia.
 Lo preocupante no es solo la magnitud, sino la ineficacia que la acompaña: más ministerios, más asesores, más gasto… y, paradójicamente, peor funcionamiento de las administraciones. Seguridad Social colapsada, oficinas de empleo “adictas” a las citas previas, servicios esenciales deteriorados. El aumento de efectivos no se traduce en mejor gestión, sino en una estructura cada vez más pesada y menos eficaz.
Lo preocupante no es solo la magnitud, sino la ineficacia que la acompaña: más ministerios, más asesores, más gasto… y, paradójicamente, peor funcionamiento de las administraciones. Seguridad Social colapsada, oficinas de empleo “adictas” a las citas previas, servicios esenciales deteriorados. El aumento de efectivos no se traduce en mejor gestión, sino en una estructura cada vez más pesada y menos eficaz.
Aquí es donde entra en juego el concepto de lucro cesante, entendido como la ganancia legítima que una parte deja de obtener debido a una acción u omisión ajena. Si aplicamos esta lógica al ámbito político, podemos hablar de un lucro cesante social: aquello que los ciudadanos dejamos de recibir porque la política se ha vuelto un fin en sí misma.
El gasto público destinado a mantener esta macro-industria podría invertirse en innovación, en reducir listas de espera sanitarias, en agilizar trámites, en atraer inversión. Pero esas ganancias legítimas —bienestar, prosperidad, servicios de calidad— se pierden por el simple hecho de que la política ha optado por su propia reproducción en lugar de la eficacia. Es un lucro cesante invisible en las estadísticas, pero evidente en la vida cotidiana.
Otro ejemplo sangrante del lucro cesante colectivo lo encontramos en la educación. Mientras en otros países se apuesta por la excelencia, la competitividad y la apertura al mundo, en España se permite que la enseñanza quede secuestrada por un monopolio ideológico: el nacionalismo excluyente en ciertas comunidades y la colonización por doctrinas proclives al totalitarismo. Esto no sólo degrada la calidad educativa, sino que nos priva de lo que deberíamos estar ganando: ciudadanos mejor formados, preparados para un mercado global y capaces de innovar. La pérdida es doble: jóvenes con menos oportunidades y una sociedad entera que ve hipotecado su futuro por el sectarismo político.
Mientras tanto, muchos de los que acceden a cargos lo hacen sin experiencia ni formación, usando la política como oficina de empleo o ascensor social. No es ya que extraigan más de lo que aportan, como advertía César Molinas, sino que además nos condenan a perder lo que deberíamos estar ganando: oportunidades de crecimiento, de eficiencia, de futuro.
El ciudadano soporta así una doble carga: el daño emergente —los impuestos crecientes que financian esta industria— y el lucro cesante —las oportunidades que nunca llegan porque la maquinaria está diseñada para alimentar a sí misma antes que a la sociedad.
 La verdadera reforma pendiente en España no pasa sólo por reducir ministerios o asesores, sino por entender que cada euro y cada hora que la política gasta en sí misma, en lugar de en la gestión, es riqueza y bienestar que se nos escapan. Lo que no funciona, lo que no produce, lo que no gestiona, siempre genera un coste. Y hoy, el mayor coste que soportamos es ese lucro cesante colectivo, invisible pero devastador.
La verdadera reforma pendiente en España no pasa sólo por reducir ministerios o asesores, sino por entender que cada euro y cada hora que la política gasta en sí misma, en lugar de en la gestión, es riqueza y bienestar que se nos escapan. Lo que no funciona, lo que no produce, lo que no gestiona, siempre genera un coste. Y hoy, el mayor coste que soportamos es ese lucro cesante colectivo, invisible pero devastador.

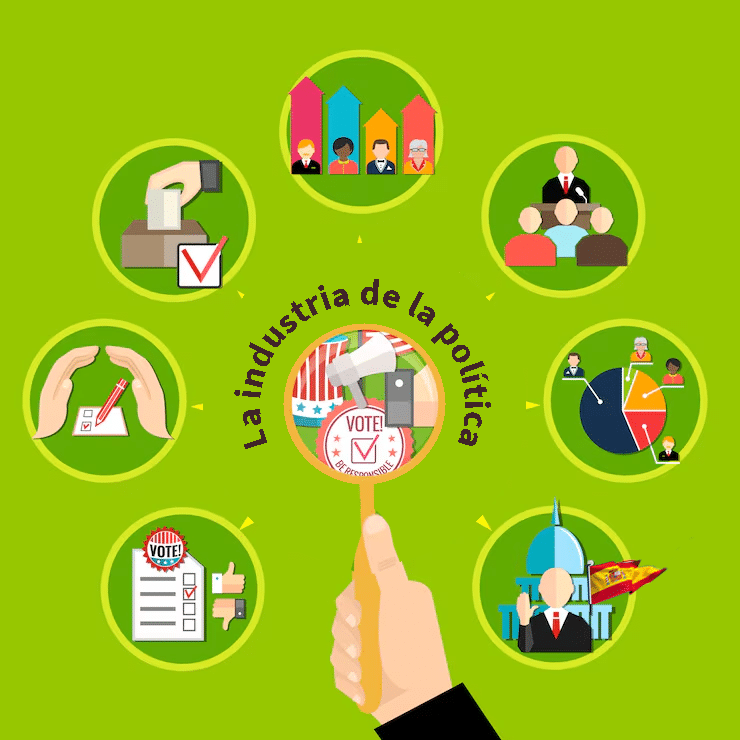



Estoy de acuerdo con la autora. Cada vez hay más gente, sobre todo gente joven que no ha trabajado nunca, que se acercan a los partidos políticos para «ayudar», con el objetivo final de conseguir un cargo bien remunerado. Tenemos demasiados políticos y sabemos que con muchos menos el país funcionaría mejor. A ver si algún partido lo propone, gana y acabamos con este gran error.